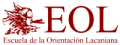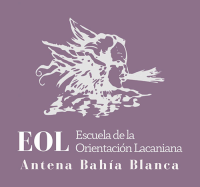El 2 de noviembre del 2024 participé del Segundo Coloquio Seminario de la EOL Antena Bahía Blanca que llevó por título “Angustia y urgencia subjetiva”. El título me despertó una pregunta en relación a nuestra orientación, la orientación lacaniana: ¿Qué hacemos nosotros, los psicoanalistas de la orientación lacaniana, con la angustia que manifiestan nuestros pacientes? Otra cuestión enlazada a la anterior es: ¿qué nos distingue, en este punto, de las demás terapéuticas? También me pregunté cuál podía ser la importancia clínica de la angustia en estos momentos.
El desarrollo del comentario que prepararé estuvo motivado por la siguiente cita del Seminario 10 de Lacan, página 250:
“El deseo, yo les enseño a vincularlo a la función de corte, y a ponerlo en una determinada relación con la función del resto, que sostiene y anima el deseo, tal como aprendemos a situarlo en la función analítica del objeto parcial. Otra cosa distinta es la falta a la que está vinculada la satisfacción.
La distancia, la no coincidencia de esta falta con la función del deseo en acto, estructurado por el fantasma y por la vacilación del sujeto en su relación con el objeto parcial, ahí está lo que crea la angustia, y la angustia es lo único que apunta a la verdad de dicha falta. Por eso en cada etapa de la estructuración del deseo, si queremos comprender de qué se trata en la función del deseo, debemos situar lo que llamaré el punto de angustia.”
En esta cita de Lacan encontré un detalle sutil, además de varias cuestiones a desplegar. Algo que está en relación con lo específico de la práctica psicoanalítica. Por eso es que me interesó.
Otra lógica
Comenzaré retomando una propuesta básica: Lacan, en su lectura de Freud, siguiendo sus postulados sobre la pulsión, incorpora la idea de goce, cualidad propia del ser hablante que está ligada a un cuerpo. Es efectivamente en el Seminario 10 donde Lacan presenta al objeto a como un elemento de la estructura no dialectizable, es decir, que escapa a las leyes del significante. Así, Lacan pone en tensión el marco de referencia con el cual venía trabajando, y al mismo tiempo (lo dice desde el comienzo de este seminario), ubica a la angustia como un punto de encuentro con su discurso anterior. En este sentido, más precisamente, en lo que toca a la noción de fantasma. Sin más, Lacan nos introduce en una nueva lógica. De hecho, este seminario permite ver con claridad ese pasaje que hace Lacan del mito edípico a una topología, y darle a la angustia de castración su lugar preciso. El esfuerzo de Lacan será el de articular, de hacer entrar otra categoría del objeto, del a, en la estructura del sujeto.
Una vez más, traigo la idea lacaniana de sujeto: sujeto del lenguaje, que está inscripto en el campo del Otro, lugar de los significantes que lo representan.
Decir esto, a modo de introducción, también me lleva a situar, en esta altura de la enseñanza de Lacan, que ese Otro que preexiste al sujeto, es un Otro que desea. Ese dato es importante porque nos va a permitir ver el sentido de la relación del sujeto con ese deseo del Otro, cuando se angustia.
Antes voy a decir algo sobre el objeto de deseo, cuya única vía de producción está en el encuentro con una ausencia. En esa dirección al Otro se pone en juego una operación estructural que es aquella que inaugura al inconsciente y al sujeto dividido por el significante, y permite localizar un resto que se nombra objeto a. Ese elemento, como lo dije anteriormente, no comparte la misma lógica del significante, y, en la neurosis, cumple su función enmarcado en el fantasma. Algo novedoso a esta altura es que, a condición de que se desprenda este resto, es posible el despliegue de la dialéctica significante, es decir, del deseo. Dentro de estas coordenadas es que se habla de objeto de deseo, que por su constitución y características, opera como tal dentro de un circuito que necesita del Otro. Ese objeto imposible de imaginarizar y de hacer entrar en la dialéctica discursiva, es portador de goce. Pues bien, eso concierne al sujeto, pero, mediante su fantasma, él hace un uso particular del goce que encierra el objeto. Porque formulado el fantasma enteramente del lado del Otro, producto de la operatoria señalada, el objeto queda desplazado. Como consecuencia de esto: de ese objeto que es, el sujeto no tiene ninguna idea.
En este punteo preliminar de algunos términos, algo resulta paradojal. Me parece conveniente el planteo porque tiene que ver con nuestro tema, que es la angustia. Existe, en la estructura misma del fantasma una relación del sujeto con el objeto, que permite hablar del destino inicial del deseo. En esta relación tan particular, ¿de qué lado ubicamos al objeto?, ¿del lado del sujeto o del lado del Otro?. En el párrafo anterior hablé de desplazamiento. No sería errado decir, yendo bastante rápido, que con la respuesta fantasmática, ese residuo de goce permite hacer consistir al Otro. Entonces, ese goce, ¿a quién se le adjudica?. Tal vez sea en el trayecto de un análisis, que cada quien tenga la chance de esclarecerlo.
La angustia, signo del deseo del Otro
Quisiera seguir ahora con un comentario que me parece útil para orientar y, al mismo tiempo, aclarar esto que Lacan dice sobre el punto de angustia en lo que respecta al objeto y al deseo. Cuando se presentan estas nociones, se habla de tiempos lógicos, de momentos, también llamados, míticos, y, por lo tanto, imposibles de rememorar. A lo sumo, a partir de un análisis, será posible reconstruir una escena y arribar a un decir sobre eso. Un ejemplo que viene al caso, bastante conocido por nosotros, lo estudiamos en el desarrollo que plantea Freud en su artículo “Pegan a un niño”. Trata de la constitución del fantasma en tres tiempos, donde, el segundo de ellos, requiere de una construcción, que se le supone al análisis, para su evidencia.
Rescato la idea de que algo queda por fuera de la captación subjetiva en las coyunturas que dan origen al sostén del parletre en su vida. Momento lógico, que no es sin angustia, y que situamos más acá del deseo, o sea, en el terreno de lo real.
Siguiendo este comentario, es en referencia a esa falta de garantía del Otro donde me detuve para intentar alguna comprensión del fenómeno de la angustia. Freud otorgó un papel central a la angustia de castración en su obra. Llega a decir que es la angustia de castración el punto de detención del análisis en las neurosis. Punto problemático para el mismo Freud al encontrarse con algo de lo imposible de superar en una cura. Hasta ahí llegó Freud. Con Lacan, esto toma otro sentido. A esta altura, revisa, necesariamente, lo formulado con respecto a la angustia de castración. En la estructura subjetiva no todo es significante. Lacan entonces, confirma la importancia del hallazgo freudiano, e introduce además la idea de que la falta es siempre en relación a un significante, a aquel que le falta al Otro. Y va más allá, cuando dice, que es con el objeto que se responde, con ese signo de la falta que es el objeto. El fantasma viene al lugar de la interpretación de esa falta, haciendo jugar al objeto. Eso que se es, se desplaza al Otro, allí, en el lugar de una falta, garantizando, de esta manera, su función.
La angustia, no sin objeto
La lectura que elegí y que me permitió decir algo sobre el recorte de Lacan, es una entre otras. Y está causada por los esquemas lacanianos que explican la constitución subjetiva. Luego de este breve recorrido, llego a una conclusión preliminar: la angustia, como fenómeno, precede al momento lógico de la operación subjetivante. Y, en este sentido, la solución del neurótico a la angustia como señal del deseo del Otro, es el fantasma.
Entonces, ¿qué angustia? Mientras estamos envueltos en ese ensueño que nos proporciona el fantasma, podemos mantenernos lo suficientemente lejos del goce como para no angustiarnos. El problema se presenta cuando ese goce que tiene que estar en causa, queda desajustado del marco que le da el fantasma. Para ello basta con que el Otro de signos de su deseo, o sea, que no responda allí donde el sujeto, en su anhelo, lo cuenta, y que esa falta se transforme en un enigma para el sujeto. Esa x retorna a modo de una pregunta. El sujeto demanda saber qué lugar ocupa él para el Otro. En ese circuito archi-conocido por el neurótico, hace su entrada el objeto, ese que se hace ser para el Otro, y que retorna como goce. Aparece el objeto en el lugar de la falta. Así, la presencia del objeto, no como causa del deseo, sino su aparición en el lugar menos esperado, angustia.
Lo que orienta al analista
Me gustaría terminar diciendo que, si decidimos dedicarnos a la práctica del psicoanálisis, tenemos que tomar a la angustia como brújula. La expresión “nosotros no desangustiamos”, que muchas veces repetimos, se fundamenta en un principio que conviene tener presente cuando se escucha a un paciente: las manifestaciones de la angustia, con sus correlativas afectaciones en el cuerpo, remiten a una certeza. Y, como sabemos, la única certeza en todo parletre es la de su goce. Ahí reside lo singular de nuestra oferta a las terapias que se ponen en venta en estos tiempos. En el dispositivo analítico, orientados por el deseo del analista, abrimos la puerta y alojamos eso que se descarta, se desprecia o directamente, se intenta desconocer en el discurso contemporáneo. Lejos de considerar a la angustia como un trastorno que hay que curar, estamos convencidos que señala el camino hacia lo más singular de quien consulta.
Obra de Julieta Cantarelli