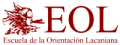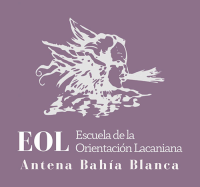“La relación profunda, necesaria, del acting out con el a, ahí es adonde quiero llevarlos, en cierto modo de la mano, sin dejarlos caer. Adviertan ustedes en sus observaciones clínicas hasta qué punto sostener con la mano para no dejar caer es del todo esencial en cierto tipo de relaciones del sujeto. Cuando den con algo así, pueden estar absolutamente seguros de que es un a para el sujeto. Esto produce uniones de un tipo muy extendido, que no por ello son más cómodas de manejar, ya que por otra parte el a en cuestión puede ser para el sujeto el superyó más incómodo.” [1]
Ya se ha comentado suficiente sobre la angustia lacaniana. Ya se ha dicho que hablar de la angustia, es hablar del afecto primordial constituyente del aparato psíquico, que ordena todos los efectos de la subjetividad y también que orienta en la dirección de la cura. Se la considera una oportunidad para acceder a lo real. En este sentido, es que pienso abordar el párrafo en cuestión, ya que el mismo se trabaja en el capítulo 9, “Pasaje al acto y acting out”, del seminario de La Angustia, donde Lacan aborda lo que ha dado en llamar el objeto a minúscula, y su relación con el sujeto, acentuando su relación con el Otro con mayúscula.
El modo de abordarlo será mediante estos dos fenómenos, me refiero a acting y pasaje al acto, a los que Lacan les da valor conceptual. Ambos fenómenos son diferentes. Intentaré precisar una distinción nítida. Veremos de qué se trata en uno y otro caso.
Tanto el pasaje al acto como el acting out, son respuestas del sujeto frente a la angustia. Así lo trabaja Guy Trobas en su artículo, que lleva este nombre, junto con la inhibición. [2] En el capítulo 8 del Seminario 10, Lacan trabaja el caso de Freud de la joven homosexual, como aquel en el que se cumplen las dos condiciones esenciales de lo que se llama pasaje al acto. La primera, la identificación absoluta del sujeto con el a al que se reduce, y la segunda, la confrontación del deseo y la ley. Se trata de la confrontación del deseo del padre con la ley que se presentifica en su mirada. En el pasaje al acto, el sujeto se hace resto, sale de la escena, excluyéndose con su cuerpo. Es importante destacar que si el sujeto sale de la escena es porque la misma se le hace insoportable.
“Recuerdan ustedes, la joven acompañada por su amante, se cruza con el padre, este le lanza una mirada irritante, la dama le dice que lo dejen ahí, que se termina, entonces la joven se arroja inmediatamente de un puente, la escena sucede con mucha prisa. La joven se arroja, se deja caer“. En esta cita se señala como todo gira en torno a la relación del sujeto con el a. El dejarse caer, en la joven homosexual, queda escenificado en el hecho de saltar “por encima de la pequeña barrera que la separa del canal por donde pasa el pequeño tranvía subterráneo”. Es de destacar que son tres los elementos que intervienen: la mirada irritante del padre, que la escena se desarrolló muy deprisa, y que el acto suicida se efectúa súbitamente. La joven se arroja no por ser mirada por el padre bajo la forma del reproche, sino por no haber sido rescatada por su dama, quien no la sostiene ni le brinda un anclaje, sino que la despacha como si su amor por ella fuera nada y así redobla el rechazo.
Lo que me interesa señalar, mas allá de la elección de objeto y su homosexualidad, es lo que preocupa a Lacan, y es que es Freud quien deja este análisis, es él quien toma la iniciativa. Lo que me preocupa entonces, es la referencia esencial a la manipulación analítica de la transferencia. Justamente lo que trabaja en el párrafo de este comentario, “sostener para no dejar caer“. Es el correlato esencial del pasaje al acto. Siendo necesario precisar de qué lado es visto este dejar caer, Lacan contesta, del lado del sujeto. Refiriéndose a la fórmula del fantasma, el pasaje al acto está del lado del sujeto, en tanto que éste aparece borrado al máximo por la barra. El momento del pasaje al acto es el de mayor embarazo del sujeto, con el añadido comportamental de la emoción como desorden del movimiento. Se precipita y queda fuera de la escena. Tenemos acá dos elementos subjetivos , mayor embarazo y emoción como desorden del movimiento, que caracterizan el momento en que se produce el pasaje al acto. Lacan emplea la expresión “mayor embarazo” para referirse a un instante de máxima turbación, en el cual no se sabe qué hacer, y lo pone en una serie complementaria con pasaje al acto y angustia. Se trata de un instante que concuerda con un desvanecimiento del sujeto, un momento en que le falta a uno “el sí mismo por completo”, es invadido por una emoción descontrolada. Es por esta razón por lo que, en el momento del pasaje al acto, el sujeto que se pone en juego no es el de la falta en ser, sino un sujeto que no está presente como dividido, pues se encuentra identificado a la condición de objeto que cae como desecho, como resto insignificante. Entonces, al desvanecerse el sujeto dividido, queda reducido a un objeto que se precipita y queda fuera de la escena en la que se constituye como sujeto historizado.
Ahí está la estructura misma del pasaje al acto. Es en este capítulo que Lacan dirá que lo que el acting out nos indica es de la relación del a con el Otro con mayúscula. Ya en el capítulo 9, señala que el acting out se opone al pasaje al acto. Presentándose con ciertas características que permiten aislarlo. Es en la cura analitica que el acting out encuentra su carácter ejemplar, así lo trabajaba ya Lacan en el seminario de la transferencia, dirá que introduce un estancamiento, haciendo fracasar la rememoración y la asociación libre como intento singular de la acción analítica de responder al inconsciente. El relato del recuerdo de la acción, del acontecimiento, en el acting out, obedece a la continuidad descriptiva, es decir que el sujeto no tiene ninguna dificultad para evocar dicho acontecimiento. Esto indica que el sujeto no está verdaderamente afectado por lo que cuenta, no está tampoco en lo que cuenta, no está enredado en la elaboración de un sentido opaco que lo captaría en el acontecimiento. La rememoración es ya un trabajo interpretativo en el análisis, mientras que el relato del acting out no lo es. Define el acting out como “ese tipo de acción por donde, a tal momento del tratamiento probablemente en la medida en que está el analizante especialmente solicitado, es quizás por nuestra tontería, puede ser por la suya, pero esto es secundario, poco importa, el sujeto exige una respuesta más justa“. Hay en el acting out, una clara dirección al Otro, hay una escena y se necesita del espectador, a diferencia del pasaje al acto que es sin el Otro. Muchas veces, cuando algo es rechazado por el Otro o cuando no se le da lugar a una verdad del sujeto, insiste de este modo. Bajo transferencia, es un llamado al analista, una advertencia sobre algo que no se está pudiendo leer o que no está siendo bien situado. Tal vez , por resistencia del analista como tal vez, por dificultades del paciente para decir. Guy Trobas señala que la respuesta más justa puede ser leída con un valor positivo en la dirección de la cura, si el analista acusa recibo. Advierte de algún modo, el acting out, que no hay que adoptar ese camino interpretativo. Ya que este se produce cuando se perturba inconsideradamente la defensa del sujeto contra el objeto a, obteniendo así su emergencia cruda, no elaborada.
Dos cuestiones entonces, el acting out, en tanto fenómeno de transferencia, se produce cuando algo no se sitúa bien en la escena analítica, o cuando una defensa se perturba inconsideradamente. Se trata en ambos casos, de la exigencia de una respuesta más justa. Ya en los seminarios 3 y 4, Lacan puso de relieve que se trataba de una acción que se impone en la realidad del sujeto, a la manera de un guión a enseñar, que tenía una dimensión exhibicionista, resumida luego en el seminario 10, con el término de mostración. Se pone el acento en el elemento visual, escópico, algo que se presenta en el plano de la imagen, en el registro de lo imaginario. Hay otro elemento de esa mostración en el que Lacan insiste, es la presencia, la puesta en escena de un objeto cumpliendo un papel prevalente en el guión, un objeto que capta justamente la mirada y que está más presente que el sujeto mismo. Es decir, en el acting out es menos el sujeto quien se muestra, es más bien un objeto participando en la acción que está mostrada y que se impone al sujeto. El acting out es la entrada intempestiva en escena y el pasaje al acto la salida impulsiva de la escena. Tanto acting out como pasaje al acto, pueden ser leídos como las últimas barreras frente a la angustia. Respuestas de un sujeto conmovido por un encuentro con lo real. Últimas barreras frente a ese afecto que no engaña y concierne al sujeto. Por eso otorgamos a la angustia ese lugar privilegiado de brújula, en la orientación por lo real.
Cuando Lacan en el párrafo citado al inicio nos dice en acto: “sostener con la mano para no dejarlos caer” o “uniones no muy cómodas de manejar“, se refiere a las intervenciones del analista, sus posibilidades de maniobra en la transferencia, a la posición del analista. Ahora bien, habrá que tener en cuenta las coyunturas en las que se presenta alguien al momento de una demanda de análisis, cuál es la urgencia subjetiva, qué posibilidades de maniobra hay, qué cálculo es posible frente a una intervención en el marco de la urgencia y la prisa que es el tiempo en el que se presentan por lo general estos casos. Cuál es la posición del analista frente a ello.
Adriana Rubinstein, en su comentario sobre el texto de Greenacre, que sugiere Lacan en este capítulo, ya que tiene observaciones muy pertinentes, dirá que es un fenómeno que ha traído dificultades a los analistas y alrededor del cual se han generado discusiones relativas a los límites del psicoanálisis. Tomo ésto ya que me parece de un planteo y discusión actual, frente a lo que hoy nos encontramos en la clínica con las presentaciones de los síntomas contemporáneos. Ella señala, que se pone en discusión, en tanto la palabra es rechazada de la acción, hay obstáculos para el cumplimiento de la asociación libre y por ende, para los efectos de la interpretación. El planteo actual es que si bien estas dificultades son introducidas por el mismo dispositivo, además, la época las favorece. Miller en unas jornadas de la Escuela de la Causa Freudiana, en 2005, ubica que estamos en la época de las angustias. Sujetos tomados, a veces arrasados, por las angustias de la época actual, ligados a los nuevos síntomas. A esta dimensión de la angustia sin límite, Miller la va a llamar angustia constituida, como distinta de la angustia lacaniana. Es la angustia correspondiente a las descripciones de los tratados de psicopatología, es la angustia laberíntica, sin límites. En algunos casos se corresponde con lo que Freud llamó desarrollo de angustia. Otras veces, es la angustia del desasimiento casi total del Otro. Es a ella a quien habrá que reducir, dosificar, bajo el síntoma en transferencia. La angustia lacaniana, que se pone de manifiesto en este seminario, en cambio, es una angustia de la que es necesario servirse, ya que es por medio de la angustia que se produce el objeto a en la experiencia del análisis. Es decir, el pasaje por la angustia produce al objeto, pero no en términos de falta fálica, sino en tanto objeto parcial que se extrae del cuerpo y que es necesario ceder, es la libra de carne con la que hay que pagar. Miller señala a la angustia lacaniana como productora del objeto a y lo produce como imposible, en este sentido es una angustia constituyente. Esa angustia, la lacaniana, no se trata de curarla, al contrario, se trata de atravesarla. Así convoca Laurent a los analistas, para hacer subsistir al psicoanálisis, va a decir él, para no dejarlo caer, hay que interpretar las nuevas formas de la angustia. No ceder frente a la angustia, sino dejar orientarse por ella, porque es lo que no engaña respecto de lo real.
Lo anterior resuena con lo dicho por Miller en su último párrafo de “La angustia lacaniana” donde dice: “La posición del analista supone el acceso al reverso del amor, si se cumple el duelo del amor para ir hacia la ley de la pulsión, esto indica algo que concierne a la dirección de la cura, el analista sólo opera con la condición de responder él mismo a la estructura de lo extraño. Es preciso que él de la sensación de extrañeza, sin lo cual todo probaría que, por no acostumbrarse a lo extraño, no sería capaz de alterar la defensa”.
BIBLIOGRAFÍA
- Lacan, J. Seminario X. La Angustia.
- Trobas, G. Tres respuestas del sujeto ante la angustia. Inhibición, pasaje al acto y acting out.
- Miller, J. A. La angustia Lacaniana.
NOTAS
- Lacan, J. Seminario 10. La Angustia. Pág. 136
- Guy Trobas, Tres respuestas del sujeto frente a La angustia
Obra de Julieta Cantarelli