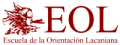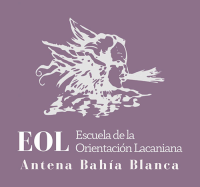Por Claudia Zito y Florencia Marera
Angustia y urgencia subjetiva
Bienvenidos a la lectura de la edición #4 de Decires II, que lleva como título –“Angustia y urgencia subjetiva”. En este número del blog podrán hallar los textos que fueron escritos en ocasión del último coloquio-seminario del 2024. Dicha jornada, se inició con una conferencia a cargo de Patricio Álvarez Bayón, que tuvo como eje la angustia en su relación con el riesgo. Queremos destacar que además de su ya conocida elocuencia y claridad en la transmisión oral, tuvo la generosidad de hacernos llegar un texto escrito de gran rigurosidad y precisión teórica, que podrán encontrar publicado en este número y que lleva como título: “Clínica del riesgo cierto e inminente en la neurosis”. El tema reviste una gran dificultad ya que la pregunta por el riesgo frente a la urgencia aparece de manera recurrente, y las respuestas que se suelen dar están sujetas a diferentes variables. Patricio nos invita a pensar que, cuando algo se precipita, las intervenciones del analista podrán orientarse mejor si se logra localizar si se está en el terreno de la psicosis o de las variaciones fantasmáticas en la neurosis. Estas vacilaciones pueden generar un empuje al acto. En su texto retoma la articulación lacaniana entre inhibición, síntoma y angustia, que se encuentra en el Seminario 10 y realiza a partir de ésta, una minuciosa lectura del entrecruzamiento que se produce entre esos tres conceptos y sus modulaciones, según se trate de la prevalencia de la dificultad o del movimiento. Esta propuesta nos permite poner en valor una herramienta teórica que resulta esencial, a la hora de determinar el riesgo que trae aparejado la irrupción de la angustia, en casos en los que el fantasma ha dejado de cumplir una función de mediación ante lo real.
Sobre dicha conferencia, se podrá leer bajo la rúbrica reseña, el recorte de la misma que realizaron Vanesa Seitz, y quien escribe esta editorial, Florencia Marera.
Antes de continuar, una pregunta se impone: ¿a qué llamamos coloquio? Se trata de un dispositivo clave que intenta que la transmisión del psicoanálisis no se convierta en una trivial repetición de conceptos y fórmulas preestablecidas. Se busca causar entusiasmo por la lectura de textos fundamentales para la orientación lacaniana. El coloquio permite también, abrir líneas de investigación, problematizar la teoría y por sobre todo genera un espacio para reunirse y conversar con otros. Estos encuentros tienen una estructura tripartita: Disciplina del comentario, Perspectiva del concepto y Dirección de la cura. Con respecto a la “disciplina del comentario”, esta es una práctica que consiste en leer un texto, de Freud o de Lacan, siguiendo su lógica, su estructura; no se busca hacer una traducción o una explicación del mismo, sino que implica dejarse orientar por su opacidad. Se interroga lo escrito, se señalan los impasses y las contradicciones, que pueden producirse en el encuentro con estos. En esta ocasión, Nadia Arancibia, a partir de un párrafo del Seminario 10 se interroga sobre el lugar del analista en la transferencia, y lo hace tomando como referencia la siguiente indicación de Lacan: “sostener con la mano para no dejar caer”. Se pregunta entonces, por el dejar caer de Freud, que aparece señalado en el caso de la joven homosexual, cuando este decide no continuar ese análisis. Nadia hace la distinción entre pasaje al acto y acting out, en tanto ambas son respuestas a la angustia. En su trabajo, además de diferenciarlos, invita a pensar acerca de las posibles maniobras del analista, en el encuentro con sujetos que están tomados y a veces arrasados, por la angustia. Por su parte, Lorena Compagnucci, entre las preguntas que le dirige al texto, señala una que reviste un especial interés para nuestra práctica: ¿qué es aquello que distingue al psicoanálisis de la orientación lacaniana, respecto de otras terapéuticas?. Este interrogante le permite ubicar a la angustia, como un operador fundamental en la constitución subjetiva, ya que el sujeto responde allí, con el fantasma. Ahora bien, cuando este último vacila, y la angustia hace su aparición, para el psicoanálisis no se trata de desangustiar, sino de dosificar y localizar. Escribe Lorena: “Si nos dedicamos a la práctica del psicoanálisis, la angustia será entonces una brújula, orientados por el deseo del analista, abrimos la puerta y alojamos lo que el discurso contemporáneo descarta”.
Una vez finalizadas estas dos presentaciones, Betania Xamo tomó a su cargo lo que se conoce como la “perspectiva del concepto”. Esta implica un recorrido teórico, de exploración sobre diferentes nociones fundamentales para el psicoanálisis. Lo que se propone a partir de esta modalidad de trabajo, es un búsqueda de los modos en que los conceptos fueron elaborados, formalizados y articulados. El objetivo es poder transmitir su valor para la clínica. Nuevamente se trata de un recurso para que el psicoanálisis no se transmita como letra muerta. Betania realiza un riguroso recorrido en relación a los distintos modos de tratamiento, en este caso de la angustia. La autora realiza un derrotero que va desde la idea primaria para Freud, de la angustia como un cúmulo de excitación sin tramitación psíquica, a la angustia como señal de lo real, como la presenta Lacan en el Seminario 10. Su puntuación concluye con una referencia al escrito La Tercera, donde lo que allí se afirma es que síntoma y angustia se superponen en tanto irrupción de goce fuera-de-cuerpo. De allí, que la angustia es el síntoma tipo, de todo acontecimiento de lo real.
En la mesa de la dirección de la cura, Betiana Ripari trabajó un caso en el cual pudieron ubicarse las coordenadas de la irrupción del objeto a, por lo tanto la localización de la angustia, a partir de un duelo.
Por último, ya dejando atrás el coloquio 2024 María de los Ángeles Massaro, en la rúbrica Litoral entre Psicoanálisis y cine, escribe un comentario sobre la miniserie titulada “Todos quieren salvarse”. Se trata de un comentario fresco y descontracturado que gira alrededor del tema de la angustia. Ella recorta la siguiente frase “¿Por qué nadie ve que somos livianos como plumas? Basta un soplo de viento para hacernos volar.” Se ubica así una orientación de lectura posible en relación a la serie, que da cuenta de la fragilidad de los seres hablantes ante el encuentro con lo inesperado, con lo contingente, eso que cobra diferentes formas cada vez. “Un soplo de viento” puede ser causa suficiente y necesaria para que alguien, para que uno, tropiece frente a un borde, que lo arroje al vacío.
María de los Ángeles señala también cómo el protagonista construye su propio recurso ante lo disruptivo; escribe, y también comienza a hablar, eso le permite recomponer el soporte, el marco, los bordes que dan un sentido a la realidad. Otro aspecto que señala en relación a dicha producción es la cadencia en el ritmo. Ubica de este modo una particularidad en la narración y en la construcción de las escenas, que se opone a la rapidez vertiginosa que nos propone la época, incluso en relación al arte, en este caso al cine. Al parecer esta serie también muestra cómo los lazos amorosos generan verdaderos refugios, y redes plagadas de nudos, que logran amortiguar en muchos casos lo inminente de una caída.
Para finalizar con este recorrido editorial, sería importante para nosotros volver a señalar que este número del blog, se corresponde con una propuesta puntual de trabajo de la EOL Antena Bahía Blanca, por lo que los textos que se hallan escritos aquí, presentan una gran precisión teórico-clínica, algo que por momentos invita al lector a perderse en una red de significantes, que se ordenan si se hace el ejercicio de pensar que no todo está escrito. Si se parte de esta última premisa, la lectura será ocasión del encuentro con la sorpresa.
¡Buena lectura!
Obra de Julieta Cantarelli