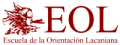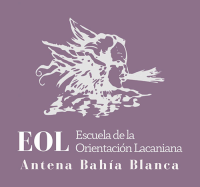“El amor pide amor. Lo pide sin cesar. Lo pide… aún. Aún es el nombre propio de esa falla donde en el Otro parte la demanda de amor.” J. Lacan (Seminario 20)
De amor se ha hablado mucho antes del nacimiento del psicoanálisis. No obstante éste vino a develar su verdad. La denuncia de su estatuto de semblante, de engaño, incluso de suplencia, ha abierto la vía de su articulación con lo real, permitiendo así localizar su naturaleza.
Si el amor será finalmente para Lacan un nudo[1], podemos decir entonces que está hecho de tres – imaginario, simbólico y real. Dimensiones éstas que en su articulación permitirán constituir su entramado.
1- El amor entre narcisismo y don
En el Seminario 1, Lacan, siguiendo a Freud, ubica al amor en la vertiente del narcisismo, en la medida en que lo que se ama es la imagen de sí que vuelve del otro, el semejante. En el amor, dirá, se trata de “capturar al otro en sí mismo”[2]. Es esta dimensión imaginaria la que lo torna necesariamente recíproco en la medida en que si se ama no se espera otra cosa que ser correspondido, en la especularidad que establece la relación de yo a yo.
No obstante, en ese mismo seminario propone distinguir al amor como pasión, es decir, la fascinación de la imagen, del don de amor, vehiculizado por la palabra. Dar lo que no se tiene, este será el modo en que en los años ’50 definirá al amor, introduciéndolo así en el campo simbólico, articulándolo a la falta y su significante, el falo.
Amor y deseo, a través del falo se articularán aquí para ubicar las posiciones femenina y masculina. Para la mujer, en la convergencia del amor y el deseo, el falo es el significante del objeto de amor que ella da sin tener y a la vez el significante del deseo que encuentra en el cuerpo del hombre. Mientras que en el hombre divergen demanda de amor y deseo, satisfaciendo la demanda de amor en la mujer que le da lo que no tiene, en tanto que el deseo se dirige a la girl phallus. Asimismo, tanto el amor como don y el amor como demanda incondicional, que Lacan trabaja en sus seminarios 4 y 5, dan cuenta de su localización en relación no al semejante sino a una alteridad de la cual el sujeto depende.
2- El goce re-velado en el amor
A partir de los años ’60 no todo en la experiencia del amor será simbólico e imaginario. Lacan aborda lo real del amor a partir de introducir su función en la relación del sujeto al goce. En este sentido, la vinculación del amor con el ágalma trabajada por Lacan en El seminario La Transferencia es un claro antecedente de la relación entre el amor y el objeto.
Pero será en el Seminario 11 donde, al retomar el estatuto engañoso del amor establece aquello sobre lo cual el amor engaña, es decir, el objeto a. El amor de transferencia viene allí a poner en juego su realidad. Dice Lacan en el último capítulo de ese seminario: “…justo en ese punto de convergencia hacia el cual el análisis es empujado por la faz engañosa (…) se produce un encuentro que es una paradoja – el descubrimiento del analista. Este descubrimiento sólo puede entenderse en otro nivel (…) Sería reiterativo retomar ese objeto paradójico, especificado que llamamos objeto a. Pero se los presento de modo más sincopado al subrayar que el analizado, en suma, le dice a su interlocutor, el analista – Te amo, pero porque inexplicablemente amo en tí algo más que tú, el objeto a minúscula, te mutilo”.[3] De este modo Lacan precisa aquello que hay en juego más allá del velo imaginario. Debido a lo que él llama una “afinidad del a con su envoltura”[4] éste puede vestirse con la imagen de sí que lo envuelve en el narcisismo del amor.
Tanto la imagen del semejante, i(a), como la demanda de amor del Otro, cada una en su registro, esconden al pequeño a. Es en este punto donde la relación del amor al goce establece el lugar en donde se produce lo que llamamos con Freud, las condiciones de amor, liebesbedingung, el amor condicionado por la modalidad de goce.
3- El amor como suplencia
En los años ´70 el amor se definirá en términos de suplencia. Suplencia de la relación sexual que no hay, tesis que formula Lacan en El saber del psicoanalista. Ya no será entonces la imagen, ni el falo, incluso irá más allá del pequeño a para ubicar el punto irreductible sobre el cual se asienta el amor. Lo real del amor se localizará precisamente en la disyunción de la posición masculina y femenina tanto en términos significantes como en lo que hace al goce – todo fálico en uno, no todo fálico en otras. Si no hay proporción que el significante o el goce puedan establecer entre los sexos, si Uno y Otro sexo no se relacionan complementariamente, esto no impide que el amor, busque fallidamente, hacer de dos, Uno. Dirá Lacan en el Seminario 20 “El amor es impotente aunque sea recíproco, porque ignora que no es más que el deseo de ser Uno, lo cual nos conduce a la imposibilidad de establecer la relación de ellos. ¿La relación de ellos quienes?, dos sexos”[5].
Así, el amor solo toma su lugar a partir de lo real del goce, es decir, de la inexistencia de una proporción, de una relación entre hombre y mujer fijada de antemano en la naturaleza. El amor, en tanto señuelo, torna soportable esta ausencia, en la medida en que se lanza a la búsqueda en el partenaire, de una ilusoria completud. En este sentido se trata de una solución, siempre fallida ya que Lacan nos advierte que la relación de amor no es sexual en tanto que no alcanza al Otro sexuado. “El goce del Otro, del Otro con mayúscula, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es signo de amor”[6]
A partir de esta imposibilidad, el amor se revelará entonces como contingente. Lacan dirá que la contingencia somete la relación sexual al régimen del encuentro, en tanto se trata del cesa de no escribirse. “Pues no hay allí más que encuentro, encuentro en la pareja, de los síntomas, de los afectos, de todo cuanto en cada quien marca la huella de su exilio, no como sujeto sino como hablante, de su exilio de la relación sexual”. Plantea entonces que algo surge allí que por un instante da la ilusión de que la relación sexual cesa de no escribirse. “(…) ilusión de que algo no sólo se articula sino que se inscribe, se inscribe en el destino de cada uno, por lo cual, durante un tiempo, tiempo de suspensión, lo que sería la relación sexual encuentra en el ser que habla su huella y su vía de espejismo. El desplazamiento de la negación del cesa de no escribirse al no cesa de escribirse, de contingencia a necesidad, éste es el punto de suspensión del que se ata todo amor. Todo amor, por no subsistir sino con el cesa de no escribirse, tiende a desplazar la negación al no cesa de escribirse, no cesa, no cesará.”[7] El drama del amor, en articulación al inconsciente, es decir, el drama del amor neurótico, es su aspiración a hacer de la contingencia, necesidad, haciendo creer que lo que no cesa de no escribirse – la imposibilidad de la relación sexual – se inscribirá por fin, de una vez, para siempre.
Si este es el amor en el que se entrampa la neurosis, surge entonces la pregunta acerca de lo que deviene de él luego de un análisis, una vez destituidos sus semblantes. Lacan hablará de un amor sin límites y también de un nuevo amor. ¿Acaso dos modos de decir que permitirían plantear que en el final se trataría de producir, en la vía del significante de la falta del Otro, la invención singular de un amor, que como contingencia, será sin promesas?
NOTAS
- Lacan, J.: Seminario 21: Los desengañados se engañan o los nombres del padre, inédito
- Lacan, J.: Seminario 1: Los escritos técnicos de Freud. Ed Paidós, pag 401
- Lacan, J.: El Seminario 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Ed. Paidós, pag. 276.
- Lacan, J.: El Seminario 20, Aún. Ed. Paidós, pag. 112.
- Lacan, J.: Ibid, pag. 14.
- Lacan,J.: Ibid, pag. 12
- Lacan, J.: Ibid, pag.175
Obra de Darío Barco